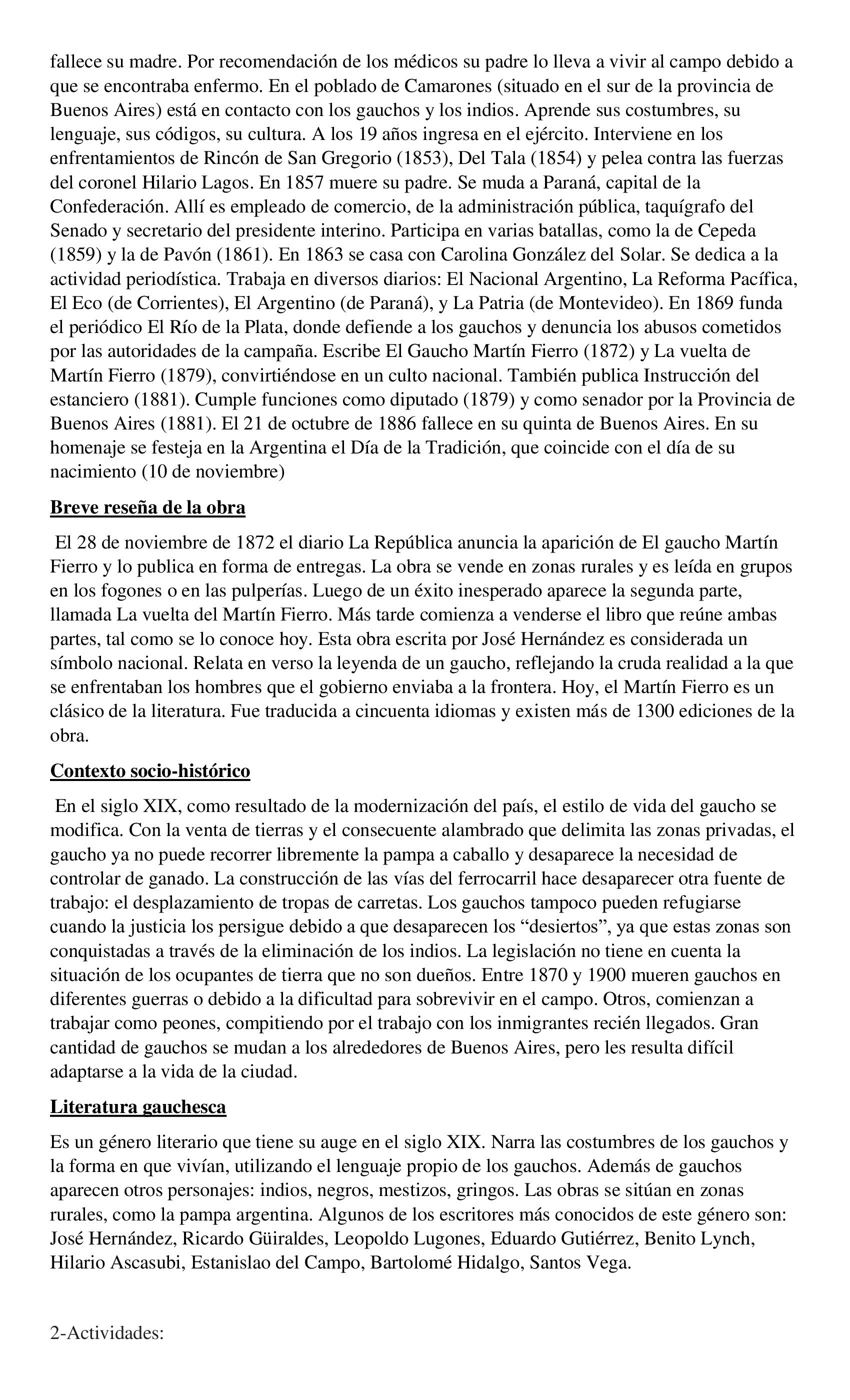Para visualizar los anteriores con el cursor baje por el blog. Si no lo encuentra baje hasta el final y encontrara un texto que expresa: Entradas Antiguas y cliclea en el podrá visualizar desde la primer hasta la 60º entrega
ASÍ ES MAMÁ Juan José
Hernández
No he conocido a nadie que posea la blancura
de mamá. ¿Cómo extrañarse de que se llame Blanca? Vanamente, las pensionistas
de mi casa pretenden imitarla: se pintan de azul los párpados, caminan sobre
tacos Luis XV, cruzan las piernas y fuman con aire lánguido. Como hace mamá.
Sin embargo, qué lejos están de alcanzar su encanto.
Nuestra casa, aunque su frente es de
ladrillos sin revocar, no puede compararse con las demás viviendas del barrio.
A pocos metros de la esquina se levantan las barreras de paso a nivel, y
cruzando el terraplén corre una acequia de aguas servidas. El cuarto de mamá
tiene un balcón que da a los naranjos de la vereda, pero sus persianas están
siempre cerradas.
Cuesta imaginar, detrás de esas persianas,
un cuarto tan lujoso como el de mamá. Cuadros de diferentes tamaños tapizan las
paredes: algunos son recuerdos de sus viajes (mamá posando junto a la ex piedra
movediza de Tandil, o en Mar del Plata, apoyada en un enorme lobo marino);
otros, estampas religiosas (San José con el Niño, o un ángel con una vara de
azucenas, a los pies de la Virgen); otros, paisajes de almanaque y retratos de
artistas de
cine. Me gusta contemplar algunos objetos preciosos entre el desorden de los
frascos de perfume y las cremas de belleza de su tocador: hay allí una
artística polvera cuya tapa es una bailarina con pollera de tul, y un gran
número de animalitos de porcelana que no tienen mayor valor, pero que a mamá le
traen suerte. Cuando uno de ellos se niega a favorecerla, mamá lo encierra por
un tiempo adentro de un cajón, a manera de penitencia.
El tocador de mamá. Nunca me cansaré de
admirar sus adornos. Debo decir que cada día aumentan. La semana pasada le
regalaron una muñeca Lenci vestida de española, que ella se apresuró a colocar
al lado de otra, también de paño Lenci, pero ataviada de criolla. Una venus de
alabastro le sirve para colgar sus collares.
Mi cuarto, en cambio, es un altillo situado
encima de la cocina. Como hasta el día de hoy mamá no ha conseguido dinero
suficiente para hacer construir una escalera de material, para subir a mi
cuarto debo emplear una escalera de mano que ella retira por las noches
mientras duermo. Este aislamiento forzoso tranquiliza a mamá y le permite
atender a sus invitados sin la preocupación de que a mí se me ocurra aparecer
en lo mejor de la fiesta, y desmerecer su prestigio. Porque a pesar del barrio
apartado y de los charcos de agua pantanosa que se forman en la calle cuando
llueve, mamá acostumbra a organizar reuniones a las que acuden personas importantes
de la ciudad: doctores, escribanos, funcionarios.
Una vez que se han ido los invitados, mamá
vuelve a colocar en su sitio la escalera; en un papel que deja sobre la mesa de
la cocina, escribe la lista de compras para el mercado y otras tareas que debo
cumplir por la mañana mientras ella y las pensionistas descansan.
Antes de las nueve bajo de mi altillo,
preparo el desayuno, riego las plantas, y después de leer varias veces la lista
hasta aprenderla de memoria salgo a la calle provisto de una red. Llevo conmigo
una libreta de tapas azules para el almacén; otra, roja, para la carnicería, y
una tercera, negra, para el verdulero. Mamá detesta comprar al contado.
Prefiere hacerlo a crédito; de ahí su agitación, a fin de mes, cuando junto con
la cuenta de la luz recibe cartas que le recuerdan la cuota del tapado de piel,
de la heladera, o de la licuadora. Otra característica de mamá es regatear el
precio de las mercaderías, por insignificante que sea. Basta que el frutero le
diga: “Treinta pesos el kilo de uvas, señoras”, para que ella invariablemente
le conteste: “Muy caras, le doy veinticinco.” Si el vendedor se resiste, mamá,
como último recurso, le entrega un billete de quinientos pesos a la espera de
que el hombre no tenga dinero suficiente para el vuelto. Cuando así sucede, el
vendedor acaba por resignarse y exclama: “No importa, patrona; me paga mañana.
Es igual.” Entonces ella sonríe, satisfecha de haber conseguido postergar por
un día el pago de las uvas. Así es mamá.
Mientras hago las compras en el mercado
puedo observar con detenimiento la gente del barrio. Con la mirada sin brillo,
la ropa manchada, los zapatos rotos, las mujeres tienen un aspecto lamentable.
Suelen ir acompañadas de sus hijos, unos chicos igualmente desaliñados, de tez
morena y ojos oblicuos. Quizá por eso mamá los llama
“chinos”, y
me prohíbe jugar con ellos. Tampoco quiere que hable con las vecinas, esas
harpías que no hacen otra cosa que ocuparse de la vida privada de los demás.
Así dice mamá.
Las mujeres del barrio deberían prestar un
poco de atención a su arreglo personal y al de sus hijos. No al extremo de
mamá, que se baña dos veces al día, va a la peluquería del centro, y se pasa
las tardes recostada, limándose las uñas, o sacándole brillo a sus esclavas de
plata (tiene veinte, y le cubren el antebrazo). Tampoco es necesario que
exageren, como hace mamá conmigo, y ondulen el pelo de sus hijos con una tijera
caliente o le compren pantalones de terciopelo y botas de charol. Pero el
olvido de las más elementales normas de aseo resulta en verdad intolerable. El
barrio entero, que abandonaremos pronto si los planes de mamá se realizan, es
un conjunto de hombres en camiseta, mujeres sin dientes, chicos descalzos.
Cuando vuelvo, mamá ya está levantada, pero
las pensionistas continúan durmiendo. Al principio mamá me advirtió que si
alguien me preguntaba en la calle quiénes eran esas señoritas, yo debía
contestar: “Son mis primas”. Sin embargo, como después de un tiempo las
supuestas primas se iban y eran reemplazadas por otras, ella juzgó conveniente
llamarlas pensionistas.
Las pensionistas de esta temporada me
parecen desagradables. La Cristina y la Yoli, tales son sus nombres, usan el
mismo peinado en forma de cola de caballo, tartamudean y bostezan sin parar; a
la noche, como por arte de magia, conversan animadamente, ríen a carcajadas,
cantan. A menudo oigo sus voces desde mi altillo. Sólo mamá permanece
silenciosa. Para eclipsarlas le basta su blancura y su corpulencia. Siempre
recordaré la escena que presencié hace algunos años: mamá estaba en el patio, a
medio vestir, rodeada de mujeres que tiraban de lazos y cintas con el propósito
de ceñir su cuerpo dentro de un corsé. A cada tirón brusco de las cintas, se
hundía el vientre de mamá, pero al mismo tiempo subían sus pechos, inflados
como globos, y por los intersticios del corsé parecían rombos de carne
deslumbrante.
Mamá prepara el almuerzo y guarda en la
heladera una fuente con rodajas de salame y ensalada para las pensionistas. “Es
suficiente para esos esperpentos”, dice. Luego, con un gesto de complicidad,
saca de su bolsillo una llave con la que abre un armario donde se esconde un
frasco de higos en almíbar. En el armario, además, hay un juego de té chino que
le regalaron para su casamiento. No conocí a mi padre. Murió o desapareció poco
después de que yo naciera, pero por algunas conversaciones, he deducido que
debió ser un hombre sin inquietudes, un fracasado. Todavía ahora, cuando las
deudas apremian mamá recuerda con tristeza un terrenito de su propiedad, en el
cerro, que se vio obligada a vender por culpa de él, “y que hoy valdría una
fortuna”.
Una vez que terminamos de comer el postre,
ayudo a mamá a poner en orden la cocina; después subo a mi cuarto y me visto
para asistir a clase: Ignoro si el año próximo volveré al mismo colegio. Mamá
dice que piensa inscribirme en otro, como alumno pupilo. Todo depende de un
amigo suyo, un abogado que costeará mis estudios a condición de que ella
abandone esta ciudad y atienda un negocio en Rosario de la Frontera.
Así
nos explicó el domingo pasado. Estábamos reunidos en el comedor: la Yoli se
depilaba una ceja; la Cristina hojeaba revistas de moda; yo dibujaba un mapa en
mi cuaderno. De pronto, mamá llegó muy agitada de la calle; se quitó los
zapatos, suspiró de alivio, y empezó a contarnos sus proyectos. Cuando terminó
de hablar, hubo un silencio.Después se oyó la voz de la Yoli, “Blanca –le
dijo-, está loca. Eso es sepultarse en vida.” Mamá le contestó que la plata es
plata en cualquier parte, que le preocupaba mi porvenir, y que el negocio se
abriría en una zona próspera, llena de chacareros ricos y sembradores de papas.
“Nosotros no te acompañamos”, dijeron al unísono las pensionistas. “No las
necesito. Como ustedes, sobran”, contestó mamá con desdén.
Esa noche, en mi altillo, me conmovió pensar
en los sacrificios a que mamá se resignaba para labrarme un porvenir.
Abandonaría su dormitorio, sus reuniones. Yo era un obstáculo en su vida, y con
el tiempo lo sería un más. En Rosario de la Frontera, donde vaya a saber uno
qué peligros la acechan, irá perdiendo su belleza. El nombre de ese pueblo me
sugiere un ambiente de violencia como el de las películas del Lejano Oeste:
ciclones,
indios enfurecidos, paisanos borrachos. Quizá por eso, al dormirme tuve un
sueño extravagante: había un incendio en el cuarto de mamá, y ella, sujeta a
los barrotes de la cama, amordazada, no podía hacer ningún movimiento ni
articular palabra. Horrorizado, vi que las llamas empezaban a trepar por los
flecos de la colcha tejida. Entonces, corrí a la cocina en busca de un balde de
agua, pero súbitamente me asaltó el imperioso deseo de comer higos en almíbar.
El armario estaba abierto: retiré el frasco, y con la mayor tranquilidad me
puse a satisfacer mi gula, no ignorando que mamá corría el peligro de ser
alcanzada por las llamas. “Se salvará”, me decía mientras devoraba grandes
cucharadas de dulce. “No sé cómo, pero se salvará. Es demasiado fuerte para
morir. No morirá nunca.”
Con los primeros calores han florecido los
naranjos de la vereda; el viento trae el olor de los azahares mezclado al de
las aguas podridas de la acequia. Al atardecer, he caminado por las calles del
barrio. En un zaguán estrecho, un hombre inflaba las ruedas de su bicicleta;
debajo de una morera, una vieja desplumaba una gallina; en un baldío, unos
chicos que jugaban a la pelota me reconocieron y me arrojaron piedras. Luego
corrieron a esconderse detrás de un arbusto.
No puedo tolerar la idea de entrar pupilo en
un colegio y separarme de mamá. Lejos de ella, habrá de repetirse lo que
sucedió hace tres años, cuando viajó a la capital: enfermé de tristeza.
Mientras duró su ausencia, las pensionistas que había en mi casa por aquella
época no consiguieron que probase bocado; querían obligarme a comer, pero yo
les escupía la sopa caliente en la cara. Extrañadas por mi conducta, tuvieron
que cerrar con llave el dormitorio de mamá para impedir que me arrojara de
bruces en la cama, sollozando. Sin mamá, el mundo es opaco y aburrido;
languidecen las plantas del patio, y la casa entera se convierte en una especie
de ruina con silbidos de trenes y chillidos de mujeres vulgares, pintadas como
Pieles Rojas.
Al volver de su viaje, mamá me trajo de
regalo un mecano para hacerse perdonar su ausencia, pero yo, que estaba
ofendido, adopté una expresión terca cuando ella me alzó en sus brazos. “¿Así
es como este ángel del Señor recibe a su madre que lo quiere tanto?”, me dijo.
Entonces me eché a llorar, al mismo tiempo que le besaba las mejillas y le
suplicaba que no me abandonara nunca.
Anoche por primera vez, mamá me permitió que
asistiera a una de sus reuniones. “Sólo un momentito –me previno- y luego a la
cama, sin chistar.” Quería presentarme al doctor Monasterio, “el abogado de
quien te hablé, que tanto se interesa en nuestro futuro”.
El comedor estaba arreglado especialmente
para la fiesta. Las sillas se alineaban contra la pared; pantallas de colores
velaban el resplandor de los focos y proyectaban una penumbra rosada que
favorecía a las pensionistas, otorgándoles juventud. En un ángulo estaba
dispuesta la mesa, con botellas y platos de sandwiches.
Mi entrada provocó cierto estupor. “Es el
pollito de Blanca”, oí que murmuraban. Aunque el cuarto estaba lleno de humo y
me picaban los ojos, pude distinguir a la Yoli que reía con afectación, la
cabeza echada hacia atrás; a su lado, un señor gordo y calvo le acariciaba la
espalda. También vi a la Cristina que rechazaba con un gesto de impaciencia a
uno de los invitados, empeñado en decirle un secreto, o en morderle la oreja. Hombres
maduros, en mangas de camisa, bebían ginebra con hielo; dos jóvenes, en
cuclillas, arrojaban dados en el piso.
Mamá, tomándome de los hombros, me llevó
hasta el lugar donde estaba sentado el doctor Monasterio.
-Mucho gusto, caballerito- dijo el abogado.
Y me tendió una mano lánguida, cubierta de vello oscuro, que solté de
inmediato. El abogado vestía con sencillez; sólo la perla del alfiler de
corbata revelaba su prosperidad. Después de un momento prosiguió:
-¿Con que
el caballerito quiere estudiar, ser un hombre de provecho? Muy bien, muy bien.
Ya arreglaremos ese asunto con su mamá.
La voz autoritaria del abogado contrastaba
con su aspecto insignificante; sus piernas, cruzadas, no llegaban al suelo.
Hice un esfuerzo para dominar mi timidez y mirarlo a la cara: una cicatriz, que
le bajaba desde el pómulo izquierdo hasta la comisura del labio superior, le
tiraba hacia arriba la piel de la mejilla, dando a su fisonomía una expresión
irónica. El abogado me acarició el pelo, me sonrió con simpatía. Yo hubiera
querido decirle que no me importaba estudiar ni ser un hombre de provecho, que
mi ideal era continuar al lado de mamá. Pero enmudecí, sofocado por el ruido de
la música y las conversaciones. Mamá consideró ofensivo mi silencio y me
pellizcó con disimulo. Mi reacción fue automática:
-Muchas gracias, señor. Encantado de
conocerlo.
Mamá me miró complacida.
-Es un chico muy bueno y educado- dijo.
Después, con los ojos en blanco, agregó una frase de costumbre-:
-Un ángel del Señor-. Enseguida me pidió que
antes de acostarme sirviera un poco más de ginebra con hielo a los invitados.
Me sorprendió el tono suplicante de su voz, su momentánea inseguridad, como si
alguna vez me hubiera negado a satisfacer el menor de sus deseos.
Fui hasta la mesa y retiré la bandeja con la
botella, el hielo y los sandwiches. Yo tenía puesta una camisa de verano, de
seda cruda, confeccionada por mamá con un retazo de género que le sobró de un
vestido. Cada vez que me inclinaba con la bandeja, algún invitado me metía un
billete de cincuenta o de cien pesos en el bolsillo de la camisa. Mamá,
divertida, observaba la escena, y de cuando en cuando me guiñaba un ojo,
orgullosa de tener un hijo tan desenvuelto y hábil. La verdad es que me costó
bastante trabajo mantener el equilibrio con aquella bandeja pesada, y en cierto
momento estuve a punto de arrojar un balde con hielo sobre la cabeza de un
amigo de la Cristina, que se permitió darme una palmada en las nalgas.
La Yoli, que es una romántica, puso por
tercera vez un vals. El abogado se acercó a mamá para invitarla a bailar, pero
ella le dijo que esperase un momento. Antes tenía que llevarme al altillo,
porque no era bueno para la salud de un chico permanecer despierto hasta esas
horas.
Cuando salimos al patio, respiré
profundamente. El aire fresco disipó mi pesadez.
Detrás de
las risas y los cuchicheos de las pensionistas, podía oírse un zumbido ronco y
repugnante: las voces de aquellos hombres que mamá reunía para pagar sus
deudas, sus collares y mi educación. A la luz de la luna, la blancura de mamá
daba vértigo.
Antes de subir por la escalera, saqué el
dinero del bolsillo y se lo entregué. Ella se apresuró a guardarlo en el escote
de su vestido. Luego me dijo, besándome en la frente: “Así me gusta, que sea
generoso con su mamá.”
Desde anoche espero que llegará a comprender: puedo ser de alguna
utilidad para sus negocios. Si decide llevarme a Rosario de la Frontera, le voy
a sugerir que me embadurne la cara con betún y me rice el pelo: me convertiré
en el negrito de los mandados, en su criado predilecto. O bien, como en la
estampa en colores que hay en la cabecera de su cama, velaré eternamente su
sueño, de rodillas en el umbral del cuarto, con las alas inmóviles y una vara
de azucenas en la mano. Por algo ella repite que soy un ángel del Señor.
AUDIO DEL
CUENTO:
https://www.youtube.com/watch?v=GHTDfIkVQ14&t=280s
Actividad
Imaginá que el hijo de Blanca,
ese niño protagonista, limitado en su capacidad de compresión, justamente por
ser un niño, ya creció. Ahora es un adolescente y cuenta desde su punto de
vista como siguió su vida.
Pensá qué podría decir sobre ese entorno que le
tocó vivir y cómo lo vive ahora.
Cómo reflexionaría sobre la actitud de su madre, esa mujer que lo tenía inmerso en un mundo inmoral, y a la que él admiraba por su
estilo y belleza en total contraposición
a las demás. ¿La sigue amando?
¿justifica o rechaza su actitud?
Qué recordaría de esos
niños del barrio que lo miraban con rechazo. ¿Sigue aún esa mirada despectiva,
ha logrado acercarse, fueron ellos los que lo sacaron de su inocencia?
Qué sensación le
quedaría de la función real del altillo,
adonde era confinado y al que sólo podía acceder por la escalera que se la
retiraban para no bajar y descubrir el prostíbulo en que su casa se
transformaba cada noche.
Elaborá
un relato en primera persona; ahora sos un niño adolescente con otro
lenguaje y con otra mentalidad.